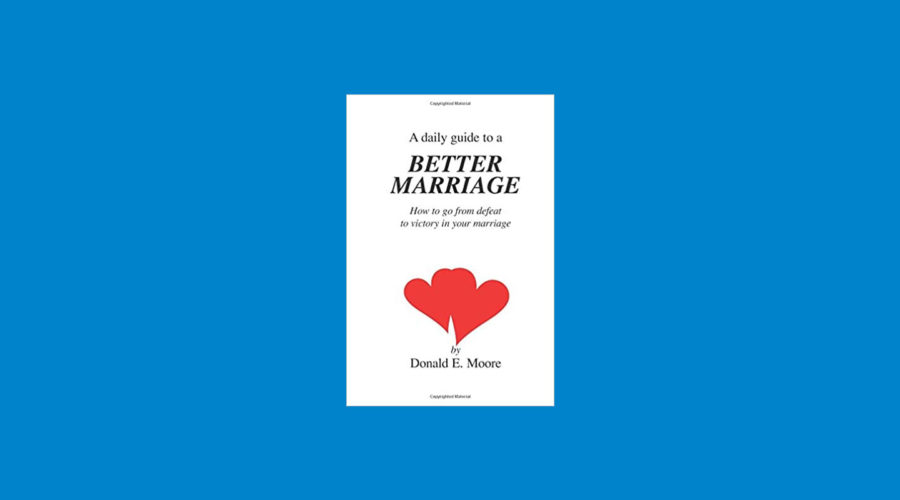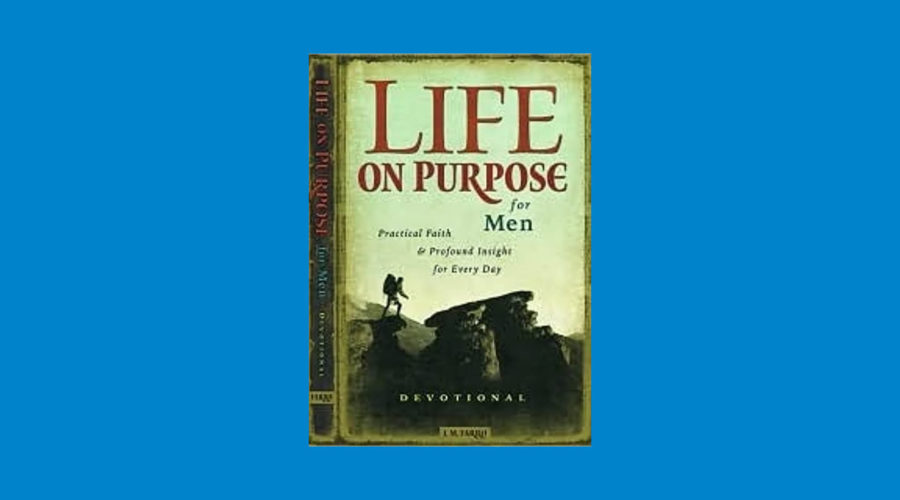El bautismo es la entrada a la Iglesia y la puerta a los demás sacramentos. La pila bautismal marca el comienzo de nuestro nacimiento espiritual, nuestro conocimiento del Credo y nuestra observancia de los ritos.
El bautismo es, pues, el comienzo, y todo comienzo justo debe estar marcado por el bautismo. El bautismo es también el destino al que estamos obligados a regresar, porque es el seno de la Iglesia donde nacen todos los hijos de Dios. Queridos hermanos, reflexionemos sobre el gran milagro que tuvo lugar inmediatamente después del bautismo de nuestro Salvador. Ese milagro fue un preludio de lo que iba a suceder. El cielo se abrió.
¿Por qué? Jesús quiere que sepamos que aunque no se vea, exactamente lo mismo sucede durante nuestro propio bautismo cuando Dios nos extiende una invitación a nuestra patria celestial, y nos insta a no aferrarnos mucho a este mundo. La inmersión de Jesucristo en el agua es un símbolo de Su muerte y sepultura, y Su salida del agua es símbolo de Su resurrección. El Apóstol Pablo explica que a través del bautismo los fieles se unen a Cristo en una muerte como la suya, pero también en su Resurrección. “Por el bautismo, fuimos sepultados con él para morir, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva.
Porque si hemos estado unidos a él en una muerte como la suya, ciertamente lo estaremos también en una resurrección como la suya”. (Romanos 6: 4-5) El bautismo, un sacramento dado a nosotros en la infancia, no prosperará ni florecerá a menos que estemos siempre de la mano de Cristo y llevando una vida de virtud. Así como Jesucristo fue revelado, los que somos bautizados en Su nombre también lo revelaremos a los demás.
Fuimos bautizados una sola vez, pero nuestro bautismo se renueva con cada buena obra que hacemos, cada identificación con los pobres y cada lectura profunda y completa de la Biblia. Con cada buena obra, renovamos nuestro bautismo, quitamos nuestros pecados y vivimos con Cristo. Así podemos testificar, como Juan, que Cristo es el hijo de Dios. Cuando el sacerdote rocía agua bendita en nuestros hogares, la intención es dedicar nuestros hogares al Espíritu Santo. Cuando bebemos agua bendita, aceptamos voluntariamente mantener la santidad de nuestro espíritu y cuerpo. Es un compromiso renovado con Cristo para ser revestidos para siempre con él.
De hecho, es conmovedor cantar en esta bendita temporada: “Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido, Aleluya”.
Traducido de la versión árabe escrita por el P. Fadi Barkyl